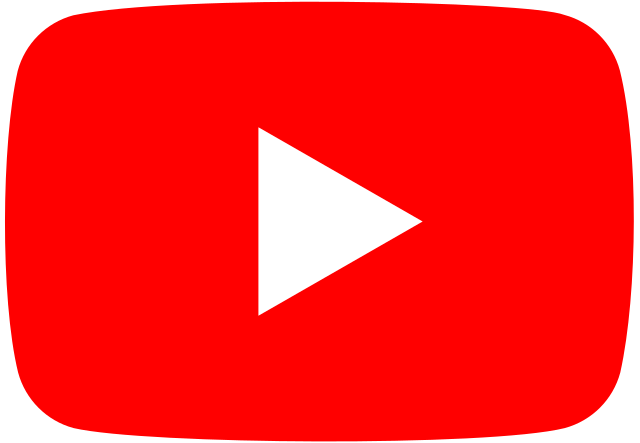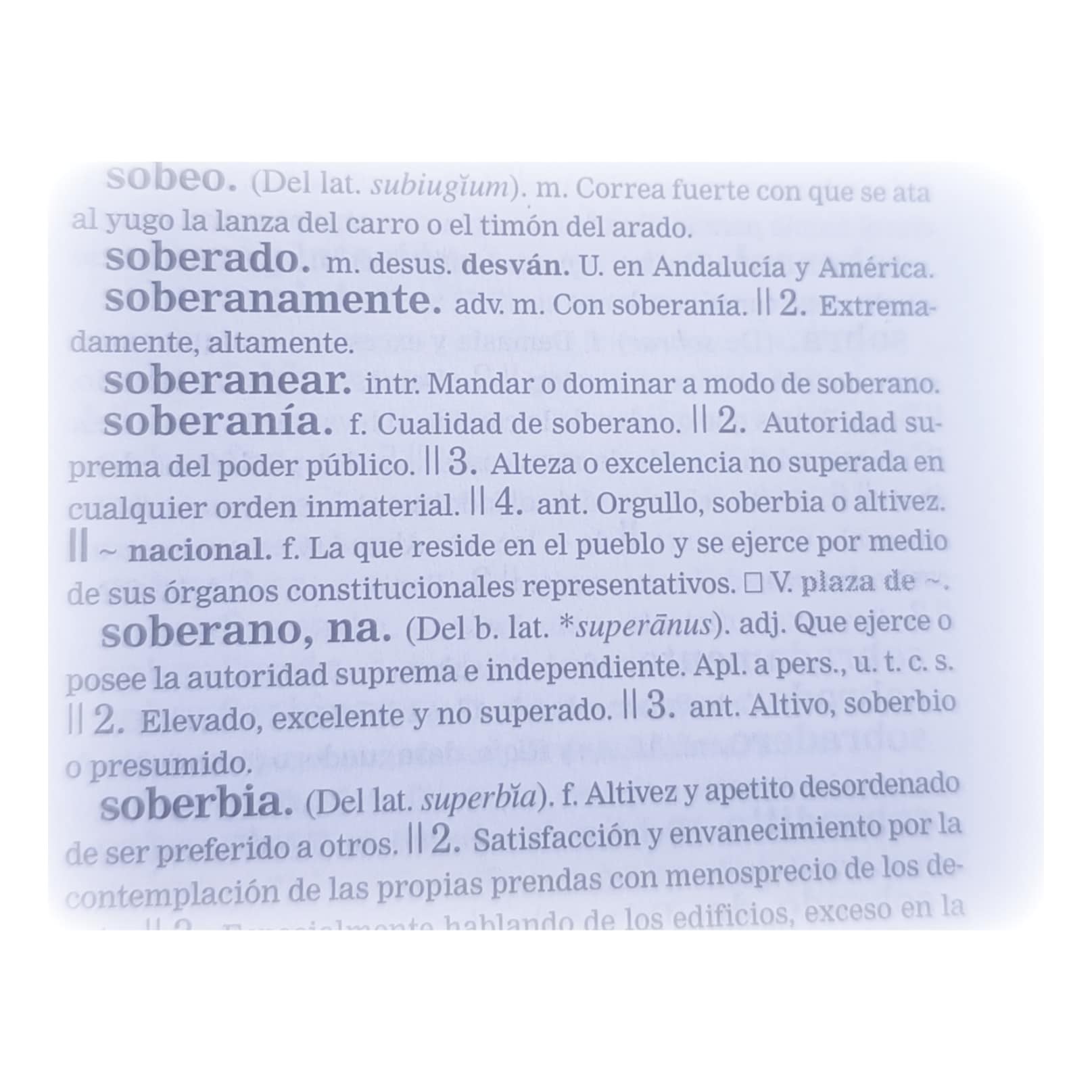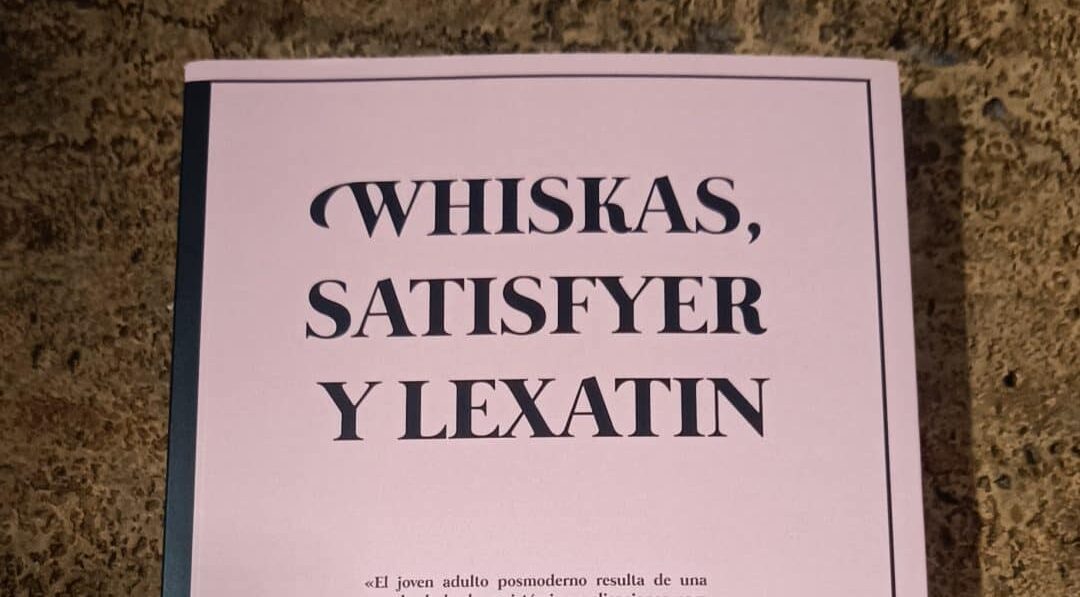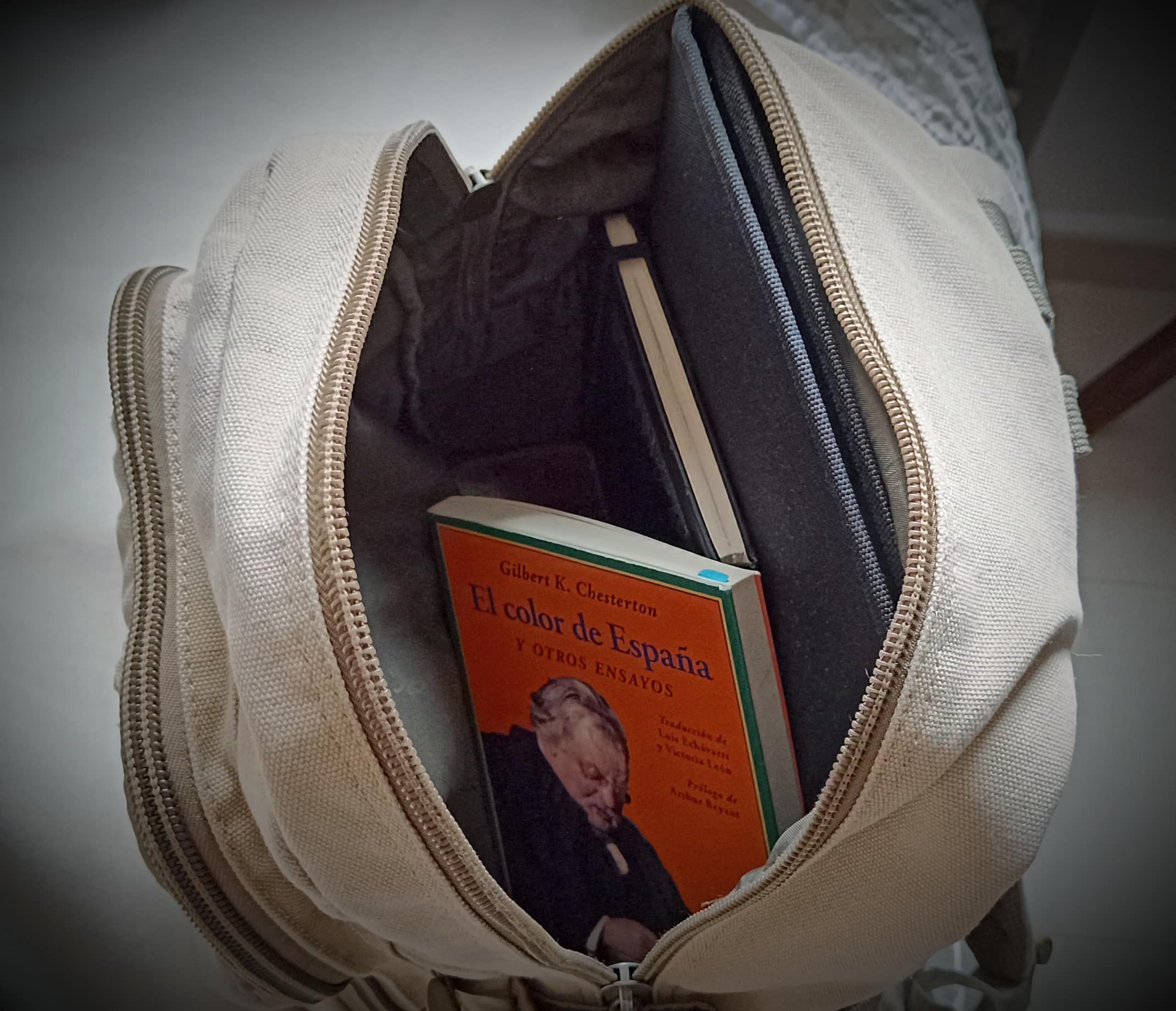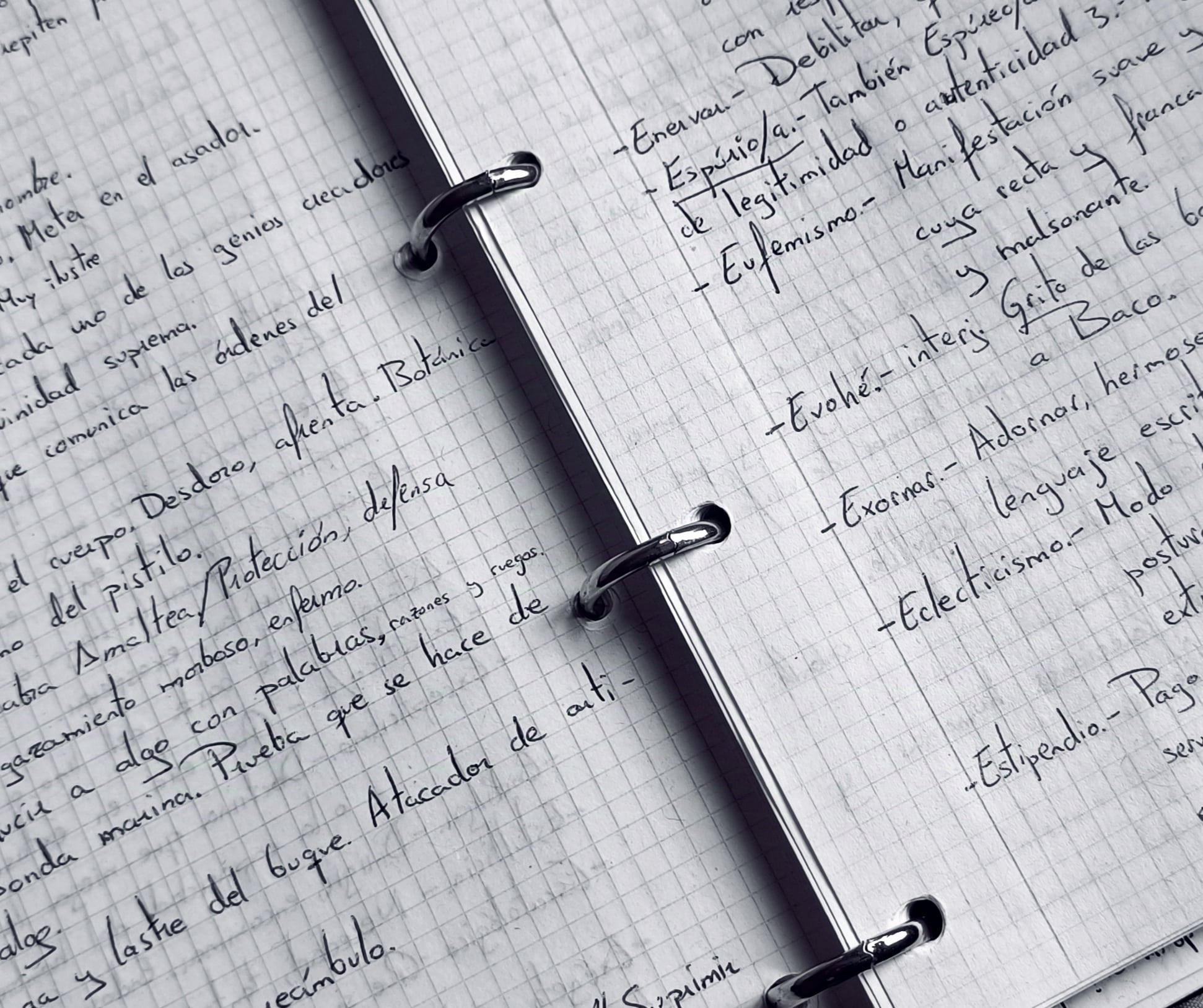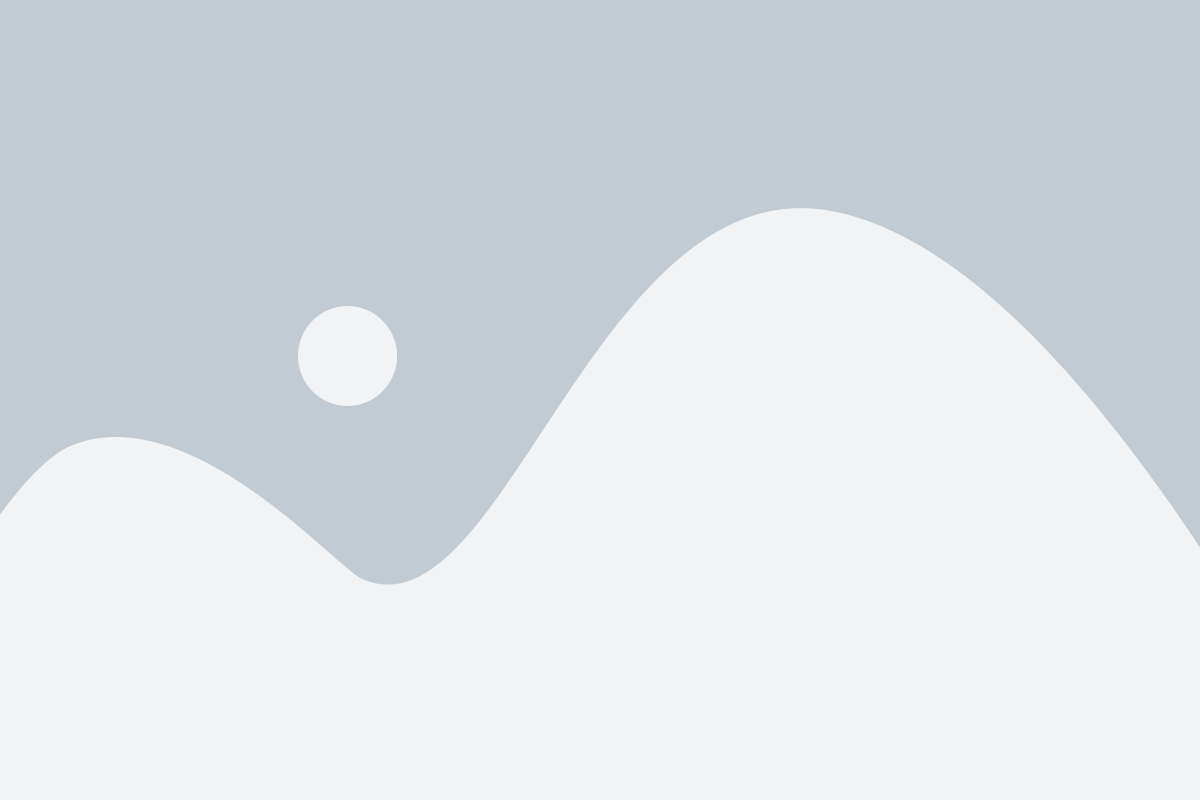La ropa recién sacada de la lavadora calaba mi camisa favorita. La que, no hacía tanto, se ceñía alrededor del objeto de alguna que otra lasciva mirada.
En ese corto trayecto hasta las cuerdas y las pinzas, casi a oscuras, repasaba aquel día de mierda.
Otra lucecita, que auguraba un nuevo zarpazo al bolsillo, se había encendido en el salpicadero del coche.
Bronca con el jefe por haberme cambiado por tercera vez los cuatro días de vacaciones que me debía.
Corriendo al Mercadona, hacer la comida, y volar al tajo de nuevo a aguantar las mismas caras. Las mismas conversaciones. Los mismos chistes sin gracia.
Y frío. Mucho frío
Abrir el buzón. Facturas. Más facturas. Otra más… lo normal.
Y una cita del médico. De estas ya era la quinta en menos de un año.
Odio que me exploren. Que me hagan pruebas. Que me mediquen. Pero, dadas las circunstancias, agradecido de seguir siendo cliente del doctor Wilsson.
Cuatro camisas. Dos pantalones. El juego de sábanas. Los boxer y una maraña indescifrable de calcetines.
Cuelgo uno más y a dormir. No aguanto un minuto más en pie. Cierro la ventana después de precipitarse la última prenda patio de luces abajo. Es ritual.
Y al dar la vuelta, el leve halo de luz amarillenta de la farola toca su cara. Y se hace de día otra vez.
Todo vuelve a cobrar sentido.
Boca abajo. Con las dos manitas cubiertas por su mejilla sonrosada. Una cara angelical que nunca osaría delatar el verdadero torbellino que escondía.
Una energía desmedida, voraz y salvaje. La sed por aprender personificada en poco más de un metro de altura.
Me siento a los pies de la cama.
Cansado. Agotado. Derrotado.
Y me basta con mirarlo.
Un minuto, diez, una hora… nunca me parece suficiente. Porque cada instante que lo miro me hago más grande. Me convierto en un puto gigante. Su gigante.
Y los gigantes no se cansan. Los gigantes siempre están ahí. Ayudando, riendo, contestando sus preguntas, arreglando sus trastadas, queriendo.
Donde hay que estar.
Mañana, mientras desayunamos, me volveré a poner el disfraz de Rotenmeyer. Volveré a reñirle por tirar la leche y por volver a llegar tarde al cole al encantarse con los dibujos animados.
Hasta volveré a tener ganas de estrangularlo.
Pero algún día le contaré la verdad.
Que no soy ningún gigante.
Que tan sólo aprendí a fijarme en él para parecerlo.
Que él era la varita mágica que me mantenía en pie.
Y le daré las gracias