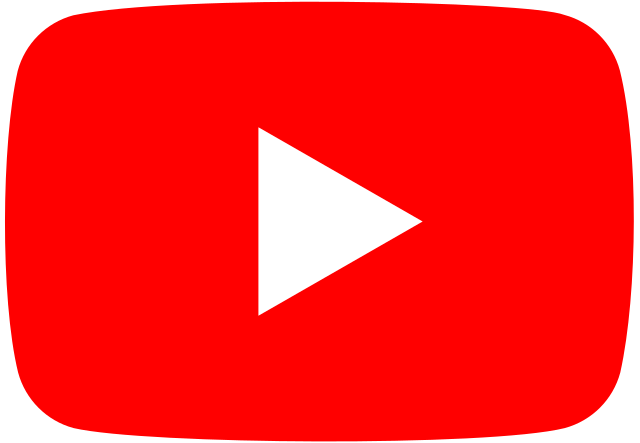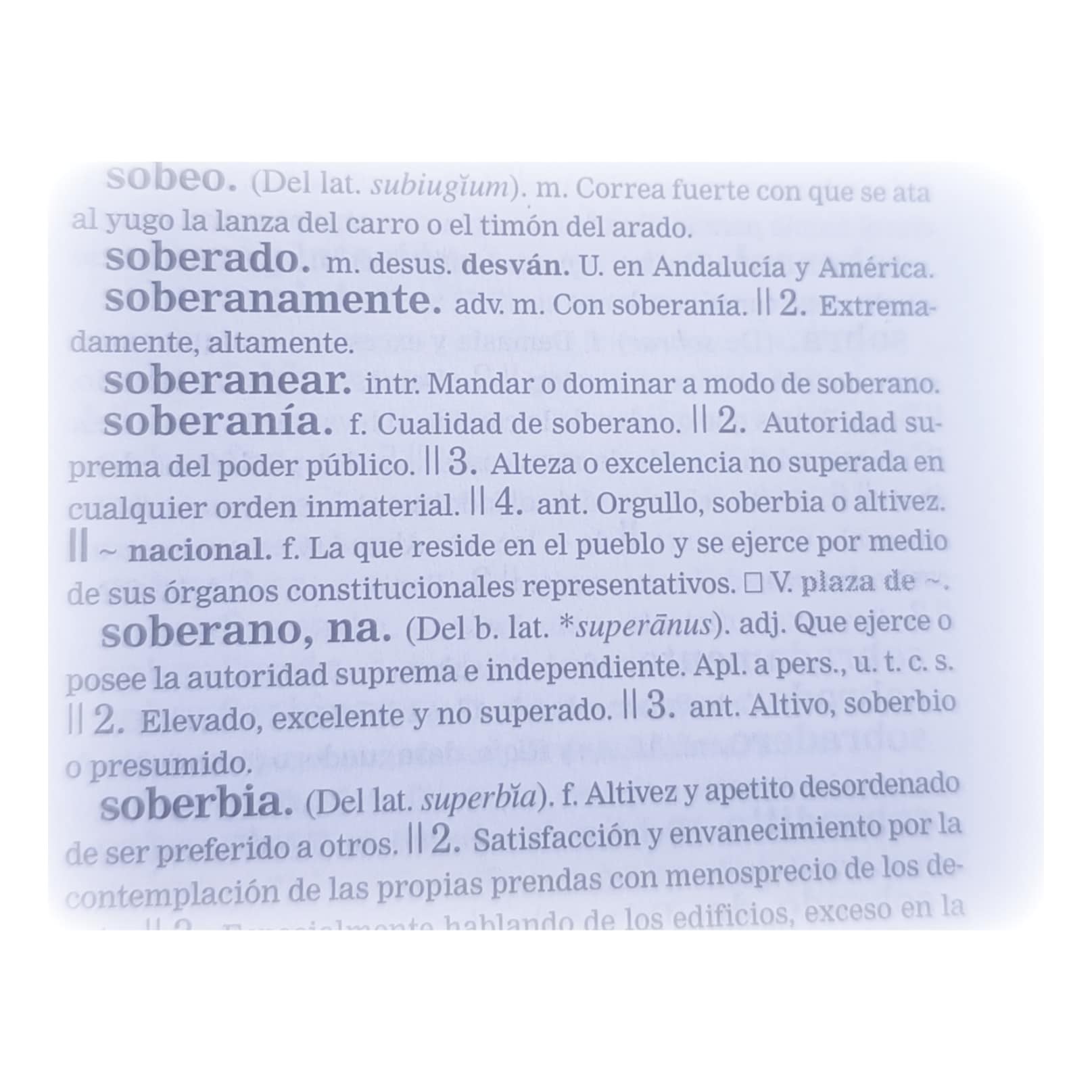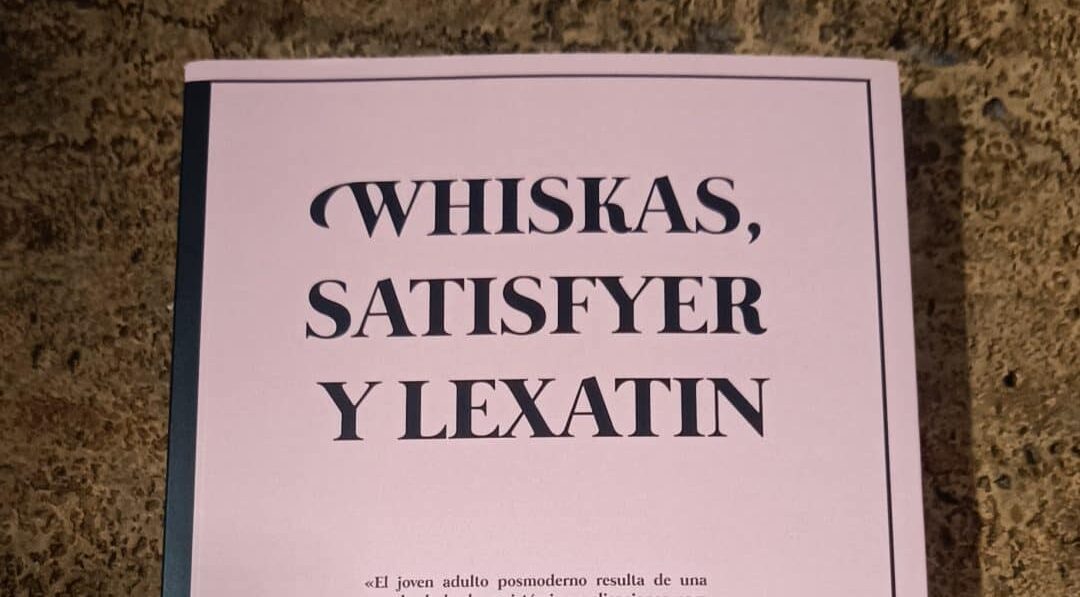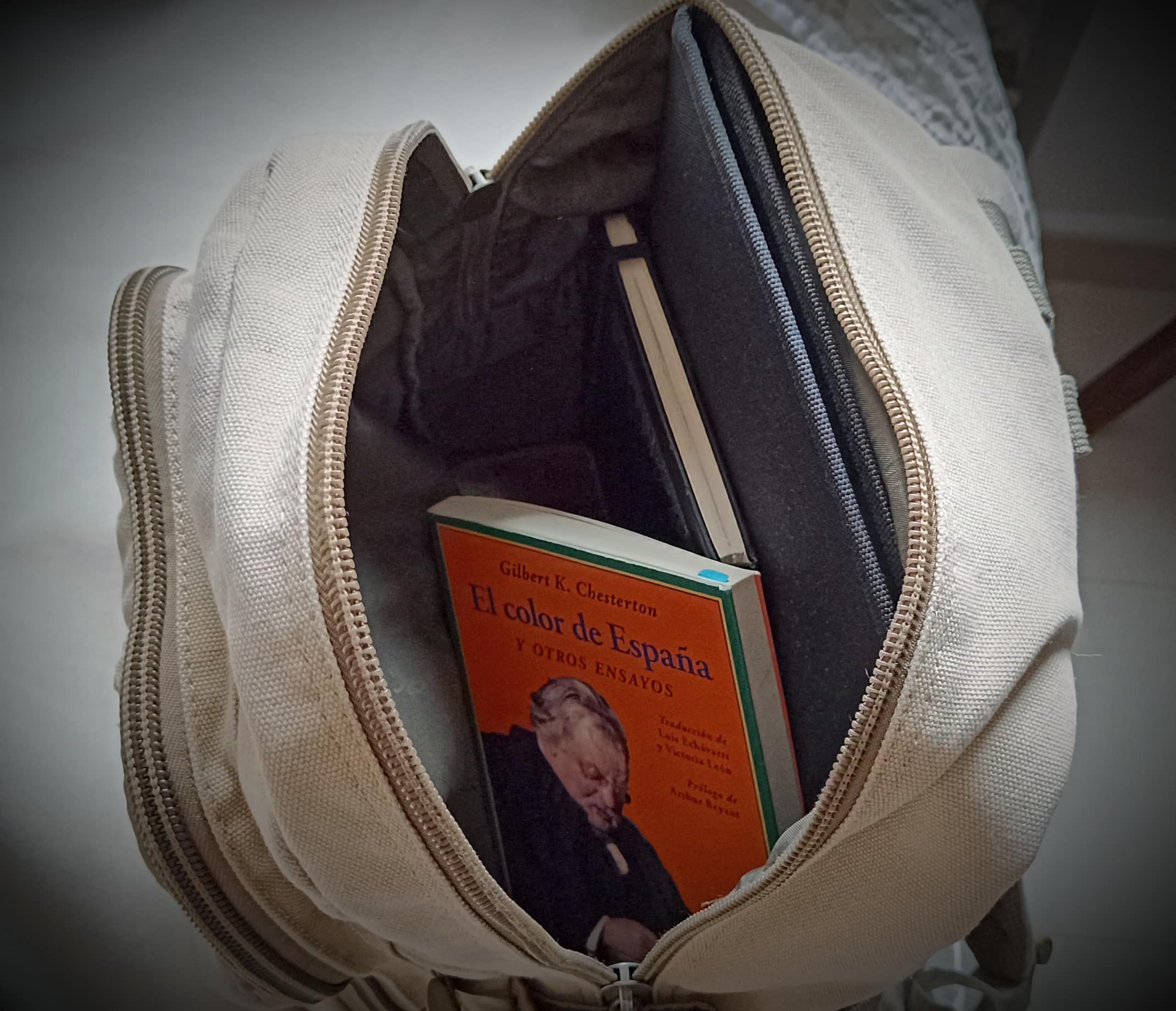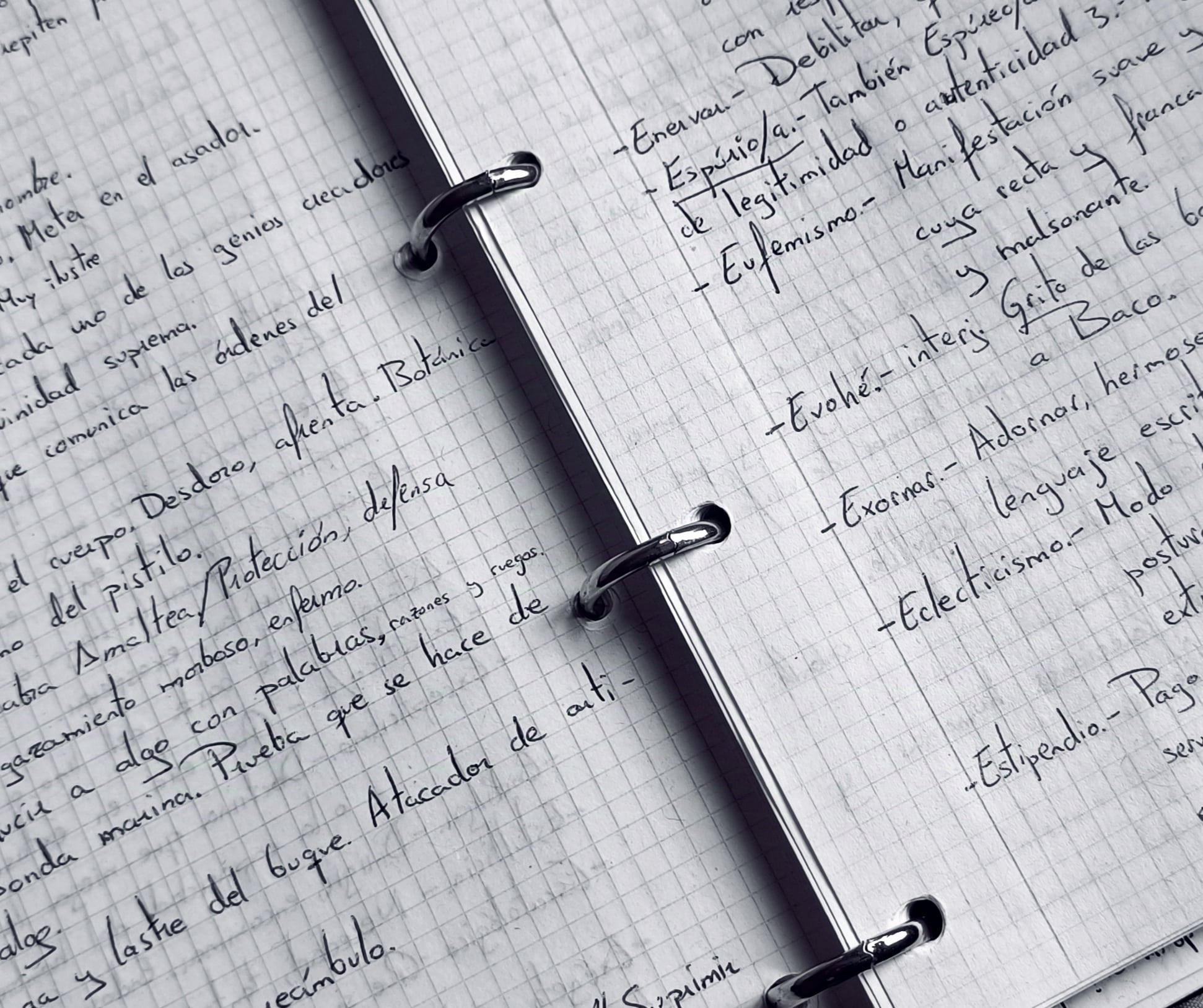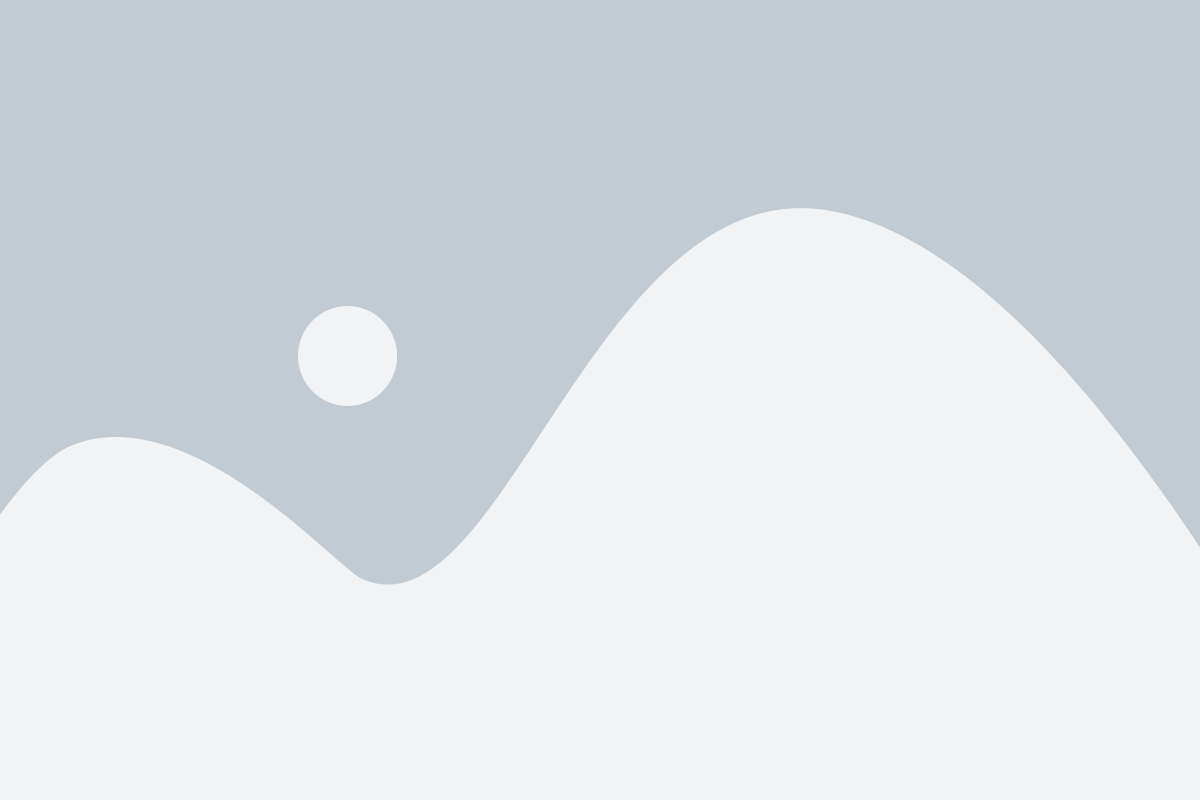Criaturas curiosas, las garrapatas. Llegué a conocerlas bastante bien durante una etapa de mi vida. Al punto de convertirme en lo más parecido a un experto en el noble arte de separarlas de su, por lo general involuntario, anfitrión.
Hay un verdadero ritual, casi arcano, alrededor de esta labor. Casi un centenar de métodos, a cual más variopinto. Desde untar de aceite de oliva la zona circundante a la alimaña a quemarla con un cigarrillo, pasando por arrancar sin miramientos y más tarde extraer la cabeza con un alfiler desinfectado al fuego. Porque sucede, y esto es quizá lo más curioso de este ácaro (pasé media vida creyéndolo un arácnido), que es un bicho tozudo. Prefiere perder la vida a soltarse de su sustento, de la criatura a la cual parasita. No sólo eso: si se lo obliga a las bravas, dejará la cabeza dentro del cuerpo de su víctima para infectarla, hacerla enfermar o, incluso, causarle la muerte.
Me volví un experto en esto de las garrapatas, decía. Encontrarlas. Estudiar sus movimientos. Trabajarlas con cuidado, casi delicadez, para extraerlas. La piel se tensaba un segundo, la última resistencia, un pequeño giro, leve presión en el grueso, duro cuerpo del insecto y ¡plop! Una garrapata íntegra entre los dedos, por lo general vomitando sangre, su última cena. Muchos venían en busca de esta habilidad después de pasar unos días en el campo, incluso yo mismo despedía a mis propios visitantes no deseados si me alcanzaban las manos.
El caso, y disculparéis esta desagradable introducción, es el siguiente: una garrapata prefiere morir a dejar de parasitar. Y si lo hace, es a la fuerza, llevándose a cuantos pueda por delante. Además, la garrapata ya no se oculta como antaño. Llegamos a un punto, en un lapso tan corto que asombra, en el cual las garrapatas llaman la atención. Gritan. Exigen sangre. Huéspedes. Víctimas.
Cerca de las ocho de la mañana, andaba haciendo las tareas relativas al negocio familiar. Lo de siempre, peleas en el ayuntamiento, el millonésimo trámite burocrático bajo amenaza de impuesto revolucionario en caso de no doblegarte a sus arbitrariedades, hablar con una máquina en la oficina de la entidad bancaria de turno. Pasé por la plaza de la iglesia y ahí estaba esperándome. Debía rondar los sesenta años, muleta mugrosa al ristre, pelo rapado entrecano, obesidad rondando la morbidez. Sentada en la terraza del bar donde se reúnen los drogadictos del barrio. La garrapata.
Aleccionaba a gritos al yonqui de la mesa de al lado. No suelo prestar atención a este tipo de duelos de alta filosofía, encuentros dignos de la entrada de Diógenes a la academia platónica (¡he aquí un hombre! con sesión onanista garantizada), pero me llamó la atención el contenido del encendido discurso del ácaro. No me resisto a resumirlo para deleite de quienes lean estas líneas.
Ella, pobre y desamparada, era una paria de la tierra. Nadie le daba lo que merecía, nadie le ofrecía una vida digna. No le daban dinero, no le daban casa, no le daban cuidados. Dar, merecer. Siendo así las cosas, no se sentía culpable por okupar la casa de una millonaria.
Un discurso ya conocido por todos, claro. La dialéctica clásica del parásito. Sin embargo, aquí viene el último giro argumental. Sobre la millonaria. Sigo resumiendo.
Porque ella era pobre, pero la otra tenía dos casas. ¡Dos! Una, donde residía, en el pueblo de al lado. ¡Un pueblo de ricos! Encima, esa otra casa tenía piscina. ¡Piscina! Y no contenta con eso, la millonaria cobraba en su trabajo (el clásico millonario asalariado) la exorbitada suma de mil doscientos euros al mes. ¡Mil doscientos!
Dejando de lado el innegable poderío económico de la asalariada mileurista, añadía nuestro ácaro protagonista de la semana que:
Ella no se iría de esa casa sin pelear. Si la sacaban, arrancaría hasta el último cable de cobre, cada ventana de aluminio, incluso las tuberías. Esa casa era ahora su casa y no podía serlo de nadie más. Porque la millonaria debía entender que era una privilegiada y debía compartir. Darle su parte a quienes no disfrutaban de privilegios. ¿Cómo podía tener dos casas? ¡O incluso una! La gente normal vive de alquiler.
Soy bueno encontrando garrapatas, decía.
Aunque, en realidad, las garrapatas son mejores encontrándome a mí.
.
.
.
.
No sigas al autor en Twitter, le suspendieron la cuenta.